“¿Cómo estás?”, preguntó. “En obra”, dije. Pedimos cerveza –no me gusta la cerveza, la aborrezco- y nos quedamos en silencio un buen rato. Mucho calor, sobre las mesas en la vereda apenas si corría una brisa ligera. A ratos se detenía. A ratos insinuaba una tormenta a lo lejos, por encima de los árboles del parque San Martín. Él alzó la vista y se detuvo en la copa del árbol, la que se extendía junto a la mesa y por encima de la sombrilla verde y blanca con un nombre: “Warsteiner”. “¿Qué es?”, preguntó. “Un castaño”, dije. “Castaño”, repitió él, ensimismado, como reconcentrado en vaya a saber qué. Pedimos más cerveza. Volvió a la carga: “¿Y entonces?”. “En obra”, repetí. “¿Con?”. “La pared se terminó, ahora estoy arreglando la filtración de la cocina, por todos lados hay filtraciones”. Hizo una mueca: “Yo te dije, ese tipo te odia, te tiene envidia”. Recordé un pasaje de una obra de Thornton Wilder. No el pasaje, las cuestiones que enumeraba: frustración personal, falta de iniciativa, una vida dependiente, envidias conscientes e inconscientes, resentimiento, complejos, los años, las angustias y el desgaste, la impotencia, en suma. Iba contando con los dedos mientras enumeraba. Wilder a todo eso le había puesto un nombre brutal:
los amores exhaustos. Yo insistí: "No recuerdo el título". Él asintió con la cabeza y dijo: “Es lo de menos: coincido en todo, tal cual”. Y agregó: “Tendrías que sumarle el hecho de no trabajar, es fatal”. Más cerveza. Volví a la carga: “Pero él es peluquero, ¿por qué va a envidiarme? Mirame, estoy pelado, ¿me ves a mí con un quinchito?”. Sonrió: "Antes me suicido, viejo".
Una parejita, en la mesa vecina, se tomaba fotos: ella extendía su brazo, él apretaba su pómulo junto al de ella y ambos sonreían a tiempo. Flash. Ella oprimía un botón, se miraban. Luego volvían a repetir la escena. Cuatro veces. En la última se encontraron, se aceptaron a dúo. Conformes. Ella guardó la camarita. Estaban sentados detrás de él, no podía verlos. “¿Y entonces qué vas a hacer?”. No le contesté. Pensé en la madrugada como lo peor. En las madrugadas. De golpe se puso serio: “¿No tendrías un alplax para darme?”. “¿Y a vos para qué?”. Abrió los brazos, perplejo, rendido. Pedimos otra cerveza. Una de las razones por las que creo detestar la cerveza es porque sube rápido a la superficie: se transpira, hay que ir al baño, uno se siente hinchado. Superficial. “Es todo tan vulgar”, dijo él. “Olvidate”, le dije. En ese instante se levantó una brisa fresca, buena. “Va a llover”, dijo. No contesté: pensé que si llovía lo suficiente era la prueba perfecta para la reparación en el techo de la cocina. A lo mejor esta vez funcionaba. También pensé otra cosa: la entendía, podía entenderla. Con algo de compasión, incluso. La desesperación es hija muda; la tristeza puede hablar. Él sin embargo nombró un título en diminutivo, socarrón: “Rebelión en la granjita”. Me reí. Pero no dije más, para qué. En todo caso, si la reparación volvía a fallar, iría a buscar otro albañil. Insistir. Es lo único que sé hacer. “Ahora que estamos en total acuerdo –dijo él-, me parece que ya es hora: tendríamos que pedir una ginebra”.


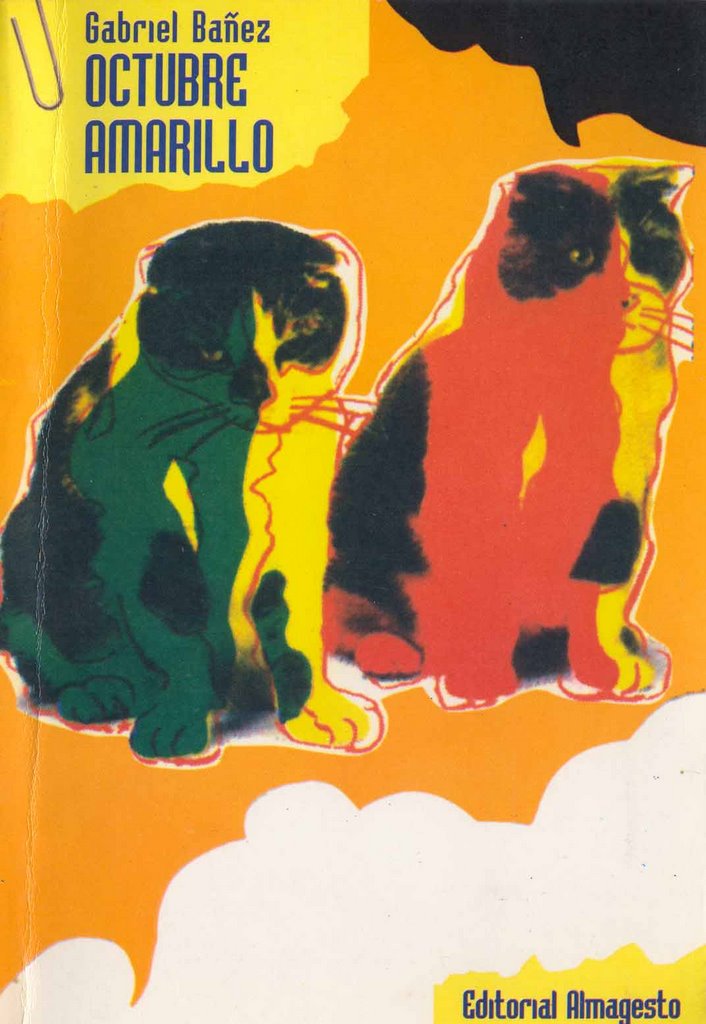


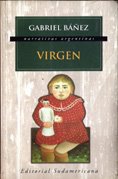
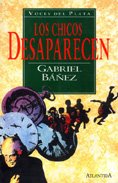
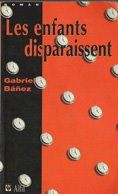




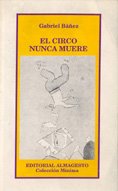




0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home