Sin paracaídas

Por Soledad Franco
Quién es
Gabriel Báñez nació en La Plata en 1951. Es escritor, periodista y director de La Comuna Ediciones. En octubre de 2008 ganó con La cisura de Rolando el premio internacional Letra Sur y pese a que no era un escritor desconocido (había sido finalista del premio Juan Rulfo con El circo nunca muere, su novela Los chicos desaparecen ya era un film y Cultura (Mondadori, 2006) se vendía como pan caliente) su notoriedad creció. El jurado integrado por Martín Kohan, Claudia Piñeiro y Juan Sasturain, seleccionó su obra entre un total de 293 candidatas remitidas desde varias provincias y del exterior.
Desde hace tiempo dicta un taller que se ha
vuelto legendario, un poco por el prestigio
pero también a la manera de la leyenda del
oro: quienes lo experimentaron no saben dar
señas seguras al respecto y aquellos que han oído
el rumor lo rastrean hasta la oficina del primer
piso del Pasaje Dardo Rocha desde la que dirige la
editorial para averiguar si existe, si empieza y en
qué momento.
Lo sé porque trabajo allí y atiendo los llamados.
También porque fui a ese taller.
La posición desde la que le hago estas preguntas
me permite indagar en su pasado y traicionar
algunos de sus secretos y delirantes proyectos
futuros. Les presento aquí un Báñez en camiseta.
-Hay personas que se convierten en escritores
por caminos nada complicados.
Pongamos Borges, cuentan que a los seis
años le dijo a su padre que quería ser escritor
y, dado su entorno, es como si trazaras
una línea de un punto a otro con un lápiz y
una regla, ¿de dónde venís vos? Cuándo
decidiste que querías escribir, ¿imaginaste
algún camino?
- Vengo del barrio de La Loma, de una casa chorizo
de la calle 38 nº 1164, si mal no recuerdo,
entre 18 y 19. Ahí empiezan las historias, en el
encierro familiar de un orden laboral de cacofonías
llamado madre/padre y de un pibe de
pocas palabras que debía esperar a que la primera
llegara para que se abriera la puerta y él poder
salir a la inseguridad. Muchos trabajos, poca
plata. Nadie que cuidara al pibe. Entonces encierro
y libros: libros con dibujos, un diccionario con
dibujos, historias que se iban contando con más
dibujos. Los dibujos eran evidentes, las palabras
no tanto. Por lo que por esa falla, creo, yo las
inventaba. Había un dibujo con un planeador en
uno de esos diccionarios y yo le había adosado
una historia de un piloto que se lanzaba sin paracaídas
para caer justo en la plaza de La Loma.
Caía parado y tranquilo. Esa primera historia la
recuerdo. El piloto debía ser yo, obvio. El planeador
seguía su curso y se estrellaba contra la iglesia
del barrio. Siempre fui muy creyente. En esa
época, seamos rigurosos con la época, los jardines
de infantes con salitas multicolores casi no
existían, y había madres que pensaban –acaso
con buen criterio- que depositar chicos en esos
jardines era algo así como inhumano. Hoy existe
la palabra sociabilización que se adapta a las circunstancias
de las criaturas en edad de salita rosa,
digamos. Por eso: el camino nunca fue imaginado.
Empieza en el tranvía 7, imaginando historias
a través de las ventanillas. Lo mejor del aprendizaje
aparecía en los que tomábamos ese tranvía.
Porque el tranvía era la lentitud. La escuela a la
que me enviaban quedaba lejos y los transportes
escolares eran para los ricos, aunque no eran
transportes, eran autos cargados de chicos de
familias pudientes con choferes. La ansiedad
empieza por más.
-Dicen que empezaste a comentar libros
en Clarín a fuerza de calentar la silla de la
recepción del director del área, ¿es así?,
¿Podés contar esa historia?
-Sí, claro. Me fui metiendo de a poco.
Averiguando quién estaba a cargo de la sección,
montando guardia, esperando, intentando hablar
con él. Hasta que se dio la oportunidad, un libro,
dos para comentar, y así. Meses y meses. Nada del
otro mundo, ningún amiguismo. Terquedad,
insistencia. El jefe de la sección, que entonces se
llamaba Cultura y Nación, era Fernando Alonso.
Un tipo despótico, de a ratos entrañable, cargado
de amabilidad y temores, temores provenientes
de cierta ignorancia, creo. Muy odiado, muy querido,
muy olvidado. Un hombre gris que sin
embargo me abrió la posibilidad de entrar a
Clarín y luego la oportunidad de padecerlo. Pero
en Clarín conocí a grandes cronistas, firmas
importantes, tipos como Sábat, Sdrech, Gregorich
y otros. Había un tal Rocamora, un tal
Jorge Asís, que en esos años explotó de fama con
un libro no bien yo ingresaba, Flores robadas en
los jardines de Quilmes. Yo había editado un primer
o segundo libro en De La Flor, por aquel
entonces, El capitán Tresguerras fue a la guerra.
Y Asís, cuando un día alguien me lo presentó en la
redacción, me dijo: “¿Así que vos eras el ecuatoriano?”.
“¿Por?”. “Yo vi ese librito por ahí, y como
Divinsky siempre edita latinoamericanos, pensé
que el autor era un ecuatoriano”, dijo. “Soy –le
dije-, nací en Quito”. No le gustó, creo.
- ¿Cómo fue tu experiencia en Crónica?
¿Aportó algo a tu literatura?, ¿Qué hay de
cierto en una habladuría que te pinta
haciendo una performance al estilo Fabio
Zerpa?
- En Crónica, muy rauda. Pero ambulé por montones de redacciones. La
música de aquellas Olivetti y Lexington me dio algo del
ritmo de la escritura. Hay una música que los viejos
perros de redacción ejecutaban y al oído de uno llegaba
el lenguaje. Es melodía invisible, pero queda flotando
como una historia de muchos, casi anónima, sin pertenencia
porque la composición es una historia. Los aportes del
periodismo a mi literatura deben ser desprendimiento
puro. Ninguna historia me pertenece. Uno es cronista
de lo que puede menos de sí mismo. Lo de la performance,
ja, está muy bien llamarla así, tiene todo de
cierto. Fui abducido en los
años ‘80, viajando en un

Citroën, en plena avenida 9 de Julio, frente al edificio
de Obras Públicas. Eso fue un año antes de la
Guerra de las Malvinas. Atravesé una neblina en
plena avenida y de golpe aparecí, con auto y todo,
en medio de un panorama desolador, una ciudad
semi destruida, conocida pero extraña a la vez.
Raro. Sin tránsito, sin gente. Luego reaparecí en
medio del caos y con el auto girando en el
Obelisco. Miro la hora y habían pasado dos horas.
En blanco, cuando fue una experiencia de segundos.
No estaba solo. Mi mujer, a mi lado, pasó por
lo mismo. Días después hice una experiencia con
Tu –Sam (padre), quien me hipnotizó. Y alcancé
a percibir en una especie de ensoñación a unos
seres extraños que me rodeaban y me implantaban
un chip en el brazo derecho. Aún lo tengo,
incluso guardo un par de placas radiográficas en
donde se lo puede identificar con nitidez. Pasé por
tantas redacciones que, como ya te dije, siempre
fui muy creyente. Supongo que me monitorean.
- Tu primera novela apareció De la Flor,
¿De qué manera conseguiste su publicación?
- Logré editarla gracias a que me la rechazaron.
Cuando me dieron el no, dije: ‘pero claro, cómo
no me la iban a rechazar si les presenté el original
equivocado, éste no es’. La encargada en ese
entonces –Divinsky estaba exiliado en Venezuela,
creo-, me miró sin entender. Antes de que dijera
algo, le aclaré que en media hora le alcanzaba el
original correcto, que estaba en otra editorial. En
ese entonces De La Flor quedaba en la calle
Uruguay. Así que bajé, compré una carpeta de
otro color, y a la media hora entregué el mismo
original pero encarpetado en azul, digamos. Y lo
aprobaron, a los tres meses me llamaron y firmé
contrato. No es lo mismo un tono que otro, no
hubo error ni desidia en la lectura.
- ¿Cómo es la relación con tus editores? ¿Y
cómo editor? ¿Qué criterios usás para
decidir que un texto alcance la forma de
libro y otro no?
- Muy buena, soy amigo de mis editores. No tengo
un criterio, no podría tenerlo. Algo me gusta, me
parece bueno, y luego lo entrego para lectura de
otros. Una persona en quien confío, tanto como
que es mi alter ego intelectual, es Soledad Franco.
Ella puede leer en verde, pongamos, yo en azul.
De pibe veía árboles con la copa azul. La lectura
crítica es una motosierra.
-¿Cuántas “carreras” universitarias empezaste,
por qué las elegiste y qué te llevó a
dejarlas?
- Empecé cuatro carreras y todas me abandonaron.
Estoy en receso universitario desde hace
mucho. Es una omisión. Letras, Historia,
Filosofía y Cinematografía. En la que más duré
fue en Cinematografía, en Bellas Artes. Tres años.
Pero lo único que me interesaba era guión cinematográfico
como materia. Tuve que dejarlas
para trabajar, hacer de taxista, oficial de pastas y
hasta artesanía con cadenas a las que soldaba y
hacía lámparas, pies de percheros, apliques, ceniceros,
esas cosas. Soldadura de punto hacía, con
electrodos. Me había armado un pequeño tallercito
pero un día una chispa lo quemó. Perdí todo.
Siempre son los detalles los que hacen chispa y
alientan el incendio. Perder es eso: hacer chispa.
- ¿Qué otros oficios desempeñaste antes o
en forma paralela a poder vivir de la escritura
y de los libros? Si no hubieras sido
escritor, ¿qué es lo que más te hubiera gustado
hacer?
- Fui pintor también, pero de casas. Crié árboles
enanos un tiempo y anduve metido en una granja
para criar pollos. Nada me hubiera gustado
hacer, ninguna frustración. O sí: sacerdote o
psicólogo. Algún día voy a instalar un consultorio,
algo escueto, más bien frío con algunas miniaturas
africanas y una mesa lacaniana. Pero no es
una frustración, es algo que a lo mejor logro.
Atendería por Ioma, un bono en tono violáceo, los
tonos son importantes. Como psicólogo falso
sería muy verdadero, eficaz, quiero decir.
- En "El curandero del cuarto oscuro" y en
"La Cisura de Rolando", (por nombrar dos títulos alejados en el tiempo) aparecen madres que se dedican a la costura y al esoterismo y
padres bohemios; en casi todas tus novelas
se califica a alguno de los personajes
principales como “disfuncional” o “bipolar”,
¿qué hay de tu vida en tu obra?
- Yo soy un disociado, no a la manera balzaciana,
sino en un sentido Báñez. Y lo que escribe Báñez,
me dicta mi yo, es costura, hilvanes, pespunteado.
Coso para afuera como mi madre escribía para
afuera también. Mi homenaje de costurero es:
todo lo hago chingado, como ella decía cuando
estaba activa. Mi vida en obra es una manga ranglan
que no cae bien, una solapa defectuosa.
Recibí de joven shocks insulínicos para hacerme
entrar en razón, y de aquellas amables y tibias
sesiones retengo la bipolaridad, no como una
patología sino como una sensación agámica:
Báñez ve a Báñez paseando por un jardín en día
de visitas mientras se asoma por la ventana de su
habitación 8, recuerdo el número. Luego la mermelada
de ciruela para subir el azúcar. El té recargado,
Robertito arrancándose el pelo con una
pinza y las voces en gemido de otros, la de Farías,
que decía que estaba allí adentro por “un error
infame de la sangre de Cristo”. Farías daba misas
instantáneas, a toda hora. Una enfermera me
explicó que era esquizofrénico. Pero yo me arrodillaba
y rezaba cuando Farías hacía la señal de la
cruz. Más que creyente, como creo haber dicho y
repetido, soy devoto.
-En varios de los reportajes que diste últimamente
sostenés que “Madre es lenguaje
y padre es escritura”, ¿podés explicar esa
frase?
- Sí: llegué al mundo y estaba madre esperándome,
con forma de palabras, con estilo de lenguaje.
Luego padre nos abandonó y me puse a escribirlo.
- Casi todos los escritores suelen tener
consejos o recetas; algunos como Quiroga,
Pynchon o Cheevert, los comparten con
sus lectores: ¿Cuál sería tu decálogo para
quienes quieren ejercer el oficio?
- No hay decálogo. Sí una frase robada a
Montherlant que dice que hay que escribir como
si uno estuviera muerto y otra escamoteada a
Báñez que aconseja nunca hacer buena letra.
Somos todos perdedores, eso. Saberlo desde el
vamos.
- Sé que tenés entre manos dos nuevos
proyectos de escritura, una nueva novela y
un libro en colaboración sobre la relación
mujer-tarta, me gustaría que te explayes
al respecto.
- El libro cuenta en proyecto cómo Hitler llegó a
nuestro país. Y cómo cientos, miles, lo veneraron
sin saberlo. No es ficción del todo. Es parte del
trabajo de información de un espía que trabajó
con un contacto femenino en Bariloche. Pero
no es Bariloche una ciudad confiable. Los contactos
menos. El otro proyecto se podría llamar
Tarta de mujer, ya que hay una relación cosmogónica
y ontológica entre la mujer y las tartas.
La vamos a escribir con Luis Chitarroni, él entiende
y yo asumo que si Estados Unidos invade como
invadió Irak, algo de eso puede explicarse y
remediarse con una tarta de puerros. Hay
muchas variedades que explican el origen de las
cosas, de acelga y jamón y huevo, por ejemplo. La
tarta es recipiendaria, admite la teoría vulgar del
jamón y queso tanto como la ansiedad en las
sociedades modernas. Pero es la mujer quien únicamente
tiene el saber, la noción tarteril de cómo
es el mundo y hacia donde vamos. Cebolla y
queso, por ejemplo, es una de las pocas aceptadas
por los hombres. Nuestra ignorancia con respecto
al conocimiento adquirido por la mujer en
milenios de humanidad es colosal, hay que ver
nomás los rebordes, la circularidad de ese saber
esencial.
- Si te estuvieras autoentrevistando, ¿qué
te preguntarías?
- Si me estuviera entrevistando, ¿qué me preguntaría?


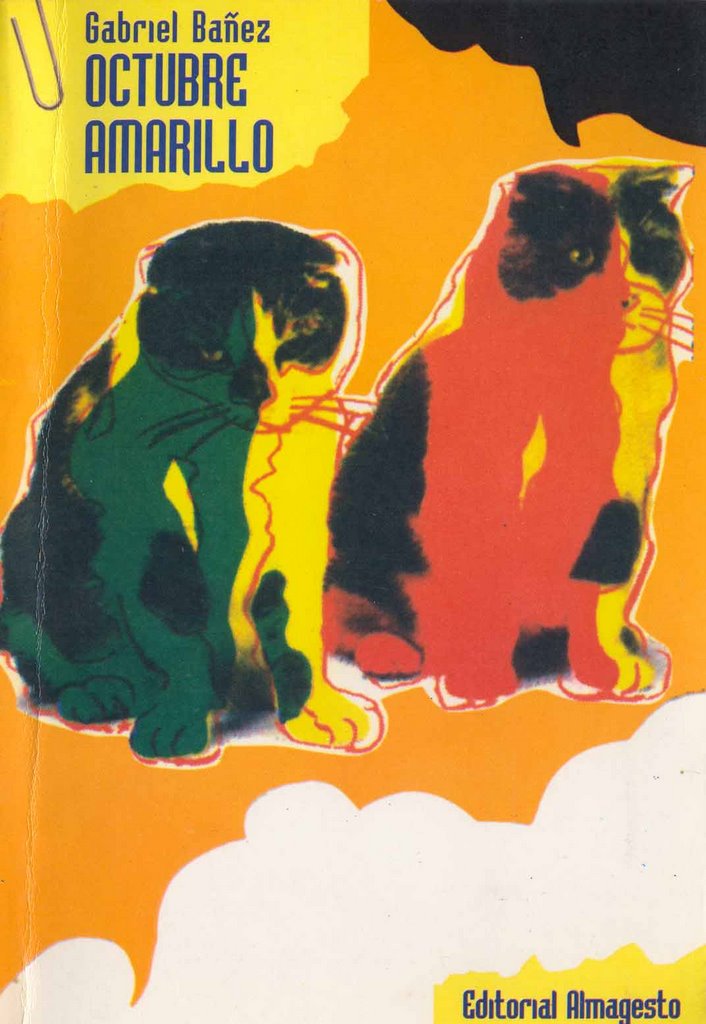


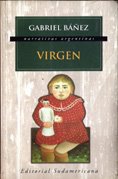
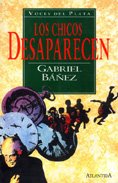
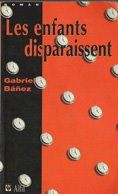




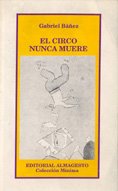




0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home