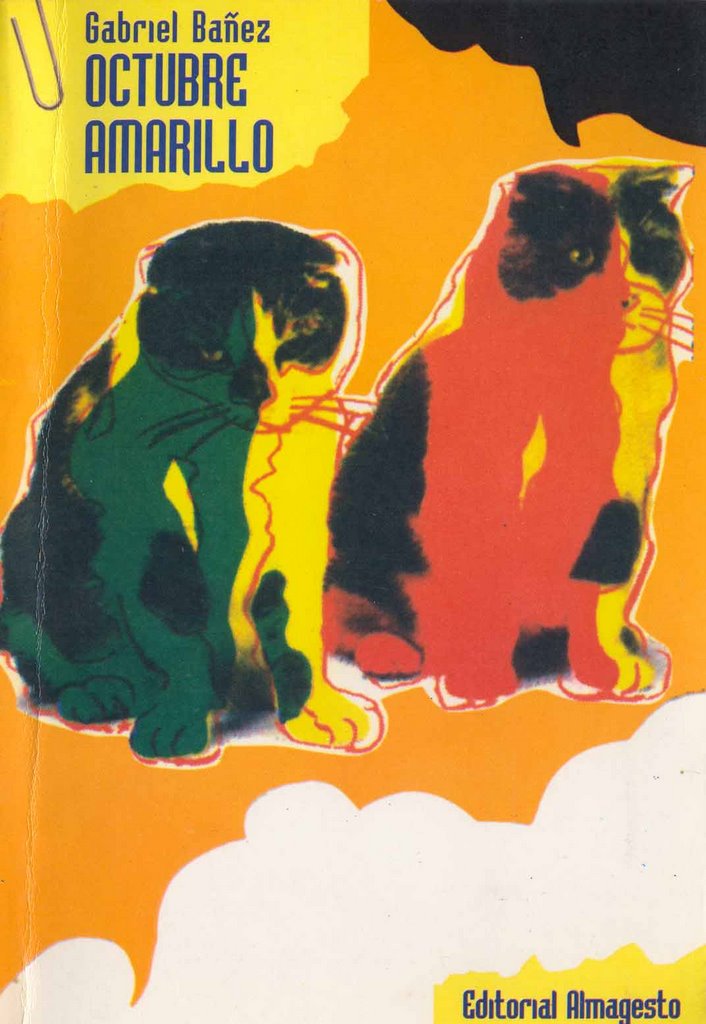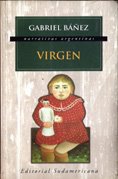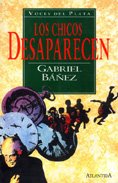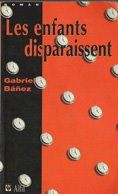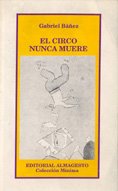“Me miró con frialdad, a mí, al ignorante, al idiota con quien se había cruzado por la noche, ya no persona, maligno, absurdo”. Si hay una marca Fante, refulge en esta construcción primera de
Llenos de vida (Anagrama), la última novela del genial creador de
Pregúntale al polvo,
La hermandad de la uva y
Camino de Los Ángeles, entre otras. Después de este libro Fante se sumergiría de lleno en el mundo de la Paramount, aunque ya lo venía haciendo de manera esporádica, en calidad de guionista. John Fante fue un oscuro y secreto narrador, imperfecto, brutal, con toques de genialidad que despertaron la admiración completa de Bukowski. Pero, lamentablemente, Charles Bukowski no supo destilar lo mejor de JF.
El blend de este guionista inadvertido empieza por Arturo Bandini, quien ocupa cuatro butacas de una obra escamoteada a los ratos libres de Hollywood; prosigue con Henry Molise, con tres butacas, y culmina con el propio John Fante, sentado en primera fila en
Llenos de vida. Todos estos personajes ofician de alter ego de JF, todos, o casi todos, se imponen con la virulencia autobiográfica de una prosa mordaz, descuidada, breve, amargamente irónica. Los papeles del reparto en orden cronológico: Bandini, un perseverante escritor fracasado, siempre perdedor, ingenuo, cínico, afectivo; Henry Molise, ya establecido como guionista en alza y promisorio, pero otro perdedor encubierto, esta vez en el orden familiar, sometido al dogma marital y a la mirada condescendiente de sus hijos (
Al oeste de Roma). El último Fante, John, es quien dirige la trama personal de
Llenos de vida.
La historia muy menor de esta novela la cuenta Fante con una entrada luminosa en su primera oración: “La casa era grande porque nuestros proyectos también lo eran”. Vuelven a asomar los ladrillos fundacionales de su obra: el sueño americano, el fracaso, los valores religiosos, familiares (hijo de inmigrantes italianos), las formas consecuentes y menores por intentar alcanzar eso llamado prosperidad o, digamos, éxito, voz que en su raíz anglosajona indica, paradójicamente, salida. Hay en toda la producción de Fante una vitalidad que desemboca en la épica de la desesperación, es su sello personal. Sangre de familia que la prosa descubre.
La trama: construida la casa nueva, un chalé digno y espacioso, John y Joyce la ocupan (Joyce es el nombre verdadero de la esposa del autor, lo acompañó hasta sus últimos días en que murió acosado por la diabetes, en 1983). Todo reluce perfecto en el hogar de los Fante, hasta que algo sucede. Un hecho insignificante: Joyce se hunde en la cocina por un hormiguero gigante que han construido las termitas. Quien quiera advertir una metáfora sobre las apariencias, puede hacerlo: esa figura, después de todo, es una pico de loro y sirve para cualquier cosa. Situados ante el desastre edilicio, sobrevienen los devaneos, las idas y vueltas del matrimonio hasta que a John se le ocurre una idea brillante pero terrible: convocar a su padre, albañil y constructor, para que repare el piso de la cocina. Joyce, en tanto, expande su interioridad con un asunto nada menor: está embarazada. John llama a ese dulce estado “la cosa”, “la protuberancia”, “el bulto”, etc. El humor feroz y descarnado es una mueca de ternura, sin embargo. Fante gusta de demolerse a sí mismo y a quienes más ama y sufre (“a mí, al idiota, al ignorante…”). Llega el padre de San Juan, en el valle de Sacramento, y, como buen inmigrante cabeza de familia, Nick inicia la construcción bajo un cúmulo de directivas. Por supuesto, de la cocina nada. Mide y saca absurdas cuentas pero no la repara. Levanta, en cambio, un hogar a leña gigante sin ninguna utilidad en una vivienda situada en Los Ángeles, calor abrasador casi todo el año.
Lo que sigue no es paso de comedia como alguna crítica ha dado en señalar, sino una burla cruel al costumbrismo de la vida familiar en tono satírico, un script con formato nouvelle y diálogos precisos. El humor ácido lleva el ritmo del libro, un libro que, pocos saben, fue editado originalmente en inglés e inmediatamente volcado al castellano para una versión resumen de la famosa y vituperada Selecciones del Reader’s Digest, en 1952. La versión en castellano de la revista titula el texto “
Rebosante de vida”, y aclara: “Condensación del libro
Full of life, by John Fante”. Esa versión es eminentemente periodística, y comienza así: “A las 9.27 de la mañana del día 18 de marzo, faltando sólo un mes para el advenimiento de nuestro primogénito, mi esposa cayó en un gran agujero de la cocina…” Tratándose de la Selecciones del Reader’s Digest, se entiende. Un bosquejo original luego desechado del texto dejaba a la esposa hundirse y que se la devoraran las termitas. Lástima. De todos modos, algo ya andaba mal bajo la superficie perfecta del american way of life.
De la novela editada por Anagrama dos pinceladas argumentales que el escritor explota con cáustica brillantez: las muertes constantes de la madre, siempre al borde del infarto, desmayándose y sufriendo hasta “morir” ante el menor inconveniente con John o cualquiera de sus otros hermanos. También sus súbitas mejorías. “Vive resucitando”, dice el hijo. La otra: los rituales y la tiranía pueril del padre a través de cartas a sus hijos para que visiten a su agonizante madre. “Sufre, pero estamos bien”. Un personaje inolvidable de esta menor y grandiosa historia: el sacerdote John Gondalfo, quien alienta la conversión al catolicismo de Joyce por conveniencia. Pero lo de Joyce es más capricho de embarazada que fe profunda. Su fijación por ciertas lecturas no tiene desperdicio.
Probablemente sea ésta una de las mejores novelas de Fante, sólo superada por
Sueños de Bunker Hill, en la que un Fante/Bandini inolvidable arremete con toda su proteica juventud ante los sueños de cartón pintado de Hollywood. Desestimado por la currícula pero comparado por la crítica extranjera con Carver, Hamsun, Dostoievski y Chandler, entre otros, Fante no obstante es algo más: un autor que pasa por encima del lenguaje para exponer en toda su magnitud las fisuras por donde respiran sus historias, esas fallas que formalmente no siempre son percibidas, ni siquiera entendidas como la huella de un gigante en toda su discreción. Pero ahí están.